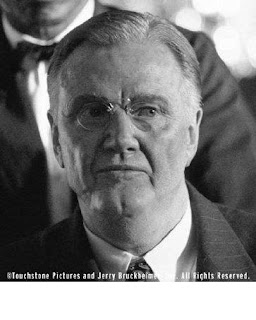La semana pasada volví al cine para ver “Quemar después de leer”, última película estrenada de los hermanos Coen, la primera tras el gran éxito de su oscarizada y excelente “No es país para viejos”.
Bien narrada, moderadamente entretenida, menos graciosa de lo que a sus autores les habría gustado, “Quemar antes de leer” se ve con agrado. Los actores están bastante bien, en particular aquéllos que realizan papeles secundarios o episódicos: un empleado de gimnasio maduro y enamorado, un repulsivo abogado matrimonial, un par de mandos de la CIA. En cuanto al quinteto protagonista, se instala en un registro de farsa casi siempre crispado: George Clooney, John Malkovich y Tilda Swinton salen más o menos airosos del empeño, pero los excesos gestuales de Frances McDormand y Brad Pitt me resultaron algo cargantes.
Lo que más me gustó de la película fue su severo diagnóstico social, camuflado bajo la forma de una comedia de espionaje. La presente sociedad occidental y algunas de sus principales obsesiones aparecen representadas con notable mordacidad. Así, no faltan referencias a la cirugía estética y el culto al cuerpo, la instrumentación de las relaciones de pareja, la sed de dinero, la soledad, la paranoia y demás neurosis urbanas, la absurda positividad americana, el exceso de información, el control del individuo por parte de los poderes públicos o la adicción al ciberespacio. En última instancia, el tema sobre el que parece tratar la película es la insondable estupidez de nuestros días -palabras casi textuales pronunciadas hacia el final de la cinta por el personaje de Malkovich-, cuestión mucho más delicada y peligrosa de lo que pueda parecer a simple vista, debido al fatal poder de seducción que ejerce sobre quienes se aproximan a ella. Sólo por haberla tenido entre las manos sin haberse dejado contaminar, los Coen tienen todo mi respeto, incluso aunque “Quemar antes de leer” esté lejos de ser una obra maestra.
Nota adicional: antes de la proyección, los cines Verdi de Madrid nos ofrecieron un tráiler de la nueva versión de “Retorno a Brideshead” que acaba de estrenarse en España. Tenía ganas de ver lo que el tal Julian Jarrold había hecho con la soberbia novela de Evelyn Waugh (cuyas mejores virtudes, de todos modos, me parece prácticamente imposible trasladar al lenguaje cinematográfico), más de un cuarto de siglo después de la plana, académica miniserie televisiva que aún recuerdan como un evento mítico los espectadores con edad y memoria suficiente. Pues bien, contraviniendo su función natural, el estridente tráiler en cuestión operó en mí un drástico efecto disuasorio. Creo que me limitaré a releer la novela, y sin duda saldré ganando.
Bien narrada, moderadamente entretenida, menos graciosa de lo que a sus autores les habría gustado, “Quemar antes de leer” se ve con agrado. Los actores están bastante bien, en particular aquéllos que realizan papeles secundarios o episódicos: un empleado de gimnasio maduro y enamorado, un repulsivo abogado matrimonial, un par de mandos de la CIA. En cuanto al quinteto protagonista, se instala en un registro de farsa casi siempre crispado: George Clooney, John Malkovich y Tilda Swinton salen más o menos airosos del empeño, pero los excesos gestuales de Frances McDormand y Brad Pitt me resultaron algo cargantes.
Lo que más me gustó de la película fue su severo diagnóstico social, camuflado bajo la forma de una comedia de espionaje. La presente sociedad occidental y algunas de sus principales obsesiones aparecen representadas con notable mordacidad. Así, no faltan referencias a la cirugía estética y el culto al cuerpo, la instrumentación de las relaciones de pareja, la sed de dinero, la soledad, la paranoia y demás neurosis urbanas, la absurda positividad americana, el exceso de información, el control del individuo por parte de los poderes públicos o la adicción al ciberespacio. En última instancia, el tema sobre el que parece tratar la película es la insondable estupidez de nuestros días -palabras casi textuales pronunciadas hacia el final de la cinta por el personaje de Malkovich-, cuestión mucho más delicada y peligrosa de lo que pueda parecer a simple vista, debido al fatal poder de seducción que ejerce sobre quienes se aproximan a ella. Sólo por haberla tenido entre las manos sin haberse dejado contaminar, los Coen tienen todo mi respeto, incluso aunque “Quemar antes de leer” esté lejos de ser una obra maestra.
Nota adicional: antes de la proyección, los cines Verdi de Madrid nos ofrecieron un tráiler de la nueva versión de “Retorno a Brideshead” que acaba de estrenarse en España. Tenía ganas de ver lo que el tal Julian Jarrold había hecho con la soberbia novela de Evelyn Waugh (cuyas mejores virtudes, de todos modos, me parece prácticamente imposible trasladar al lenguaje cinematográfico), más de un cuarto de siglo después de la plana, académica miniserie televisiva que aún recuerdan como un evento mítico los espectadores con edad y memoria suficiente. Pues bien, contraviniendo su función natural, el estridente tráiler en cuestión operó en mí un drástico efecto disuasorio. Creo que me limitaré a releer la novela, y sin duda saldré ganando.